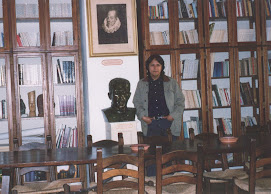Los siete ensayos de Miguel Ángel Huamán


El último libro de Miguel Ángel Huamán (Lima, 1950) Siete estudios de interpretación de la Literatura Peruana (Lima, Fondo Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. 2005), constituye, en más de un sentido, un cálido homenaje a José Carlos Mariátegui (Lima, 1895 - 1930). Y no sólo por la explícita referencia al clásico libro del Amauta Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Lima, 1928), sino por la perspectiva culturalista -de cuño neomarxista- que domina sus reflexiones, su espíritu reivindicativo de la cultura andina y su afán polémico.
Aunque el libro se compone de un conjunto de estudios publicados entre 1999 y 2005 en diversas revistas especializadas, debido a los temas que trata, la perspectiva crítica y preocupaciones comunes, no deja de tener cierta unidad. Incluso, se puede notar un afán por elaborar una suerte de cartografía de la problemática de la literatura peruana, cuyos centros temáticos son José María Arguedas, la narrativa andina de los años ochenta y noventa y la crítica literaria peruana.
 Una ampliación de estas ideas se revela en el texto “Arguedas o el vuelo de la pluma”, donde vuelve a subrayar el carácter central e, incluso, de “horizonte simbólico inédito”, de la obra arguediana. Afirma Huamán: “Todo lo señalado, nos permite afirmar en términos globales, a título de conclusión, lo siguiente: la temática de lo nacional y la nacionalidad articula en la escritura arguediana la vida y la obra, otorgándole su unidad aparente por encima de las diferencias entre lo ficcional y lo no – ficcional, entre lo literario y lo ensayístico, Arguedas, en ese sentido, formaliza en sus escritos un horizonte simbólico inédito, desde el cual es posible pensar y vivir todas las sangres como él las llamaba” (pp. 32).
Una ampliación de estas ideas se revela en el texto “Arguedas o el vuelo de la pluma”, donde vuelve a subrayar el carácter central e, incluso, de “horizonte simbólico inédito”, de la obra arguediana. Afirma Huamán: “Todo lo señalado, nos permite afirmar en términos globales, a título de conclusión, lo siguiente: la temática de lo nacional y la nacionalidad articula en la escritura arguediana la vida y la obra, otorgándole su unidad aparente por encima de las diferencias entre lo ficcional y lo no – ficcional, entre lo literario y lo ensayístico, Arguedas, en ese sentido, formaliza en sus escritos un horizonte simbólico inédito, desde el cual es posible pensar y vivir todas las sangres como él las llamaba” (pp. 32).Sobre esta certidumbre, Arguedas como centro de la cultura andina, desarrollará el tema de la narrativa andina, otorgándole las mismas valencias: “Tal vez el fortalecimiento [de] la narrativa andina, su estudio y difusión como escritura utópica nos permita avanzar en el sueño de una integración nacional y regional. Esa ha sido la intención de esta reflexión: proponer esta lectura inicial del proceso de nuestras literaturas como muestra de la capacidad que contiene la palabra literaria de imaginar un tiempo posible donde la integración entre nuestros países y regiones sea posible” (pp. 49). Esta observaciones se ampliarán en el texto “Tradición narrativa y modernidad cultural peruana”, donde afirma que: “ Al contrario de los que avizoran un futuro confuso y disperso, creemos que las posibilidades de nuestra narrativa en los tres ejes de tratamiento de nuestra modernidad literaria: la racionalización patente en la capacidad de crítica desde nuestra tradición, la secularización expresada en el poder del diálogo de la creación verbal y la individuación que implica la dimensión estética para la cultura del mañana. Los escritores y lectores de las primeras décadas de nuevo milenio tal vez participen de una literatura peruana pujante, cuya conciencia e imaginación sea un factor decisivo para el logro de nuestro desarrollo y libertad como nación. El tiempo lo dirá” (pp. 89).
Cultura andina, racionalidad histórica, ética y utopía son términos que Huamán relaciona en más de una oportunidad para sustentar, más que una tesis que exige una demostración en el plano analítico, una posición intelectual, cargada de ideología, sentido histórico y ética. Esta dimensión de su reflexión lo revela en textos como “La literatura como institución social”, en el que afirma: “Por todo lo señalado se hace evidente que la literatura como institución social en el Perú mantiene formas de interacción social que no se corresponden con la cultura moderna. No debe sorprendernos que nuestra actividad artístico-literaria esté aún en el nivel de la formación social; es decir, del taller; el grupo, el movimiento, la exposición, etc. Si nuestra democracia y capitalismo son tardíos e incipientes, parece lógico que nuestro proceso cultural exprese dicho anacronismo. Asimismo, no debe sorprendernos que nuestra actividad educativa literaria esté en crisis y bajo criterios del siglo XIX (biografismo, impresionismo, esencialismo, etc.) y que la actividad cognoscitiva de la investigación literaria recién pugne por constituirse como comunidad científica e intente desterrar de la práctica académica viejos prejuicios oligárquicos y actitudes corporativas” (pp. 102-103).
 Pero donde se hace más patente esta posición intelectual es en el último artículo, “Contra la ´crítica del susto` y la ´tradición del ninguneo`”. Empieza determinando el sentido de “crítica del susto”: “Designo por tanto con el nombre de crítica del susto a cierta práctica discursiva que al amparo del evidente prestigio que los estudios literarios han logrado al incorporar categorías y conceptos provenientes de las ciencias del lenguaje, la semiótica o la epistemología se arroga la posesión de la verdad y el método científico en el terreno de las humanidades. Califican en términos negativos e injuriosos cualquier otra forma de asumir la labor interpretativa y con desmesura se proclaman en posesión de la única verdad” (pp. 116-117). Y por “tradición del ninguneo”: “Si esta creencia retrógrada [la tradición del ninguneo] pudiera verbalizar su propia actitud lo haría así: “nadie, salvo yo (es decir el usuario de esta postura intelectual) sabe algo sobre este u otro tema; soy lo máximo, un genio y los demás son ninguno, es decir nada, basura, cero. Por lo tanto, nadie sin mi autorización o consulta puede atreverse a abordar mi propiedad intelectual, y si lo hace es un incauto, peor si no cita mis insuperables libros o artículos” (pp. 126).
Pero donde se hace más patente esta posición intelectual es en el último artículo, “Contra la ´crítica del susto` y la ´tradición del ninguneo`”. Empieza determinando el sentido de “crítica del susto”: “Designo por tanto con el nombre de crítica del susto a cierta práctica discursiva que al amparo del evidente prestigio que los estudios literarios han logrado al incorporar categorías y conceptos provenientes de las ciencias del lenguaje, la semiótica o la epistemología se arroga la posesión de la verdad y el método científico en el terreno de las humanidades. Califican en términos negativos e injuriosos cualquier otra forma de asumir la labor interpretativa y con desmesura se proclaman en posesión de la única verdad” (pp. 116-117). Y por “tradición del ninguneo”: “Si esta creencia retrógrada [la tradición del ninguneo] pudiera verbalizar su propia actitud lo haría así: “nadie, salvo yo (es decir el usuario de esta postura intelectual) sabe algo sobre este u otro tema; soy lo máximo, un genio y los demás son ninguno, es decir nada, basura, cero. Por lo tanto, nadie sin mi autorización o consulta puede atreverse a abordar mi propiedad intelectual, y si lo hace es un incauto, peor si no cita mis insuperables libros o artículos” (pp. 126).Luego de personalizar estas conductas “críticas” en las figuras de Enrique Ballón Aguirre y Birger Angvik, críticos del “susto” y el “ninguneo”, respectivamente, concluye con el siguiente párrafo: “Muchos se impresionan con los apellidos extranjeros o compuestos y ´ningunean` a quienes son simples peruanitos con nombres autóctonos. Es sobre la base de esta imposición postcolonial que la producción académica nacional no logra consolidarse institucionalmente, y es marginada y silenciada. Un estudioso nacional no debe estar ni sentirse obligado a escribir en inglés si desea participar en alguna instancia en el debate cultural o si busca apoyo financiero. Por ello, los principales responsables de esta situación, más que exhortar al diálogo, deben practicarlo” (pp. 136).
Este último párrafo cierra un arco de reflexión en el que se discute, desde un espacio temporal específico –literatura peruana desde mediados del siglo XX-, temas que recorren la historia cultural peruana desde la colonia: indios – españoles, criollos – andinos, nacional – internacional, cultura nativa – cultura occidental, modernos – posmoderno, etc. En efecto, en conjunto, los estudios revelan una adscripción a estos temas fundacionales de la tradición crítica peruana. Asimismo, a través de autores y temas tan canónicos como José María Arguedas y el mundo andino, Huamán participa de estas discusiones, asumiendo la posición ya marcada por José Carlos Mariátegui, Antonio Cornejo Polar y Alberto Flores Galindo. Tal vez más de un crítico, ya sea del “susto” o del “ninguneo”, o hasta de la “inocencia” lindando con la “estupidez”[1], pueda juzgar el libro como repetitivo y anacrónico. Una vez más evidenciarían sus complejos y carencia de sentido histórico, pues el efecto en los estudios es todo lo contrario. Por un lado, permite actualizar una agenda problemática tan vigente como la pobreza en el Perú. En este proceso, reflexiones como las siguientes: “El ´indigenismo` (…) está extirpando, poco a poco, desde sus raíces, al ´colonialismo`. Y este impulso no procede exclusivamente de la sierra. Valdelomar, Falcón, criollos, costeños, se cuentan (…) entre los que primero han vuelto sus ojos a la raza” (El proceso de la literatura peruana, Mariátegui, José Carlos. pp. 350. En: Siete Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, Biblioteca Amauta, 1989); “El indigenismo más valioso ofrece una revelación del mundo indígena y de su problemática concreta, pero, al mismo tiempo, se ofrece a sí mismo como una reproducción de las relaciones entre ese mundo y el resto de la sociedad nacional, y como una imagen legítima de los conflictos medulares de todo el sistema social peruano. En este sentido se puede afirmar que el indigenismo, como proceso de producción, es hasta hoy la más iluminante y sagaz trasmutación (sic) a términos específicamente literarios de la desintegrada índole de la sociedad peruana” (´El problema nacional en la literatura peruana`, Cornejo Polar, Antonio. En: Sobre literatura y crítica latinoamericanas. Caracas, UCV, 1982), adquieren nuevos sentidos e, incluso, se constituyen en horizontes para reflexionar problemáticas de impacto mundial y regional, como la globalización cultural, la posmodernidad, la narrativa de los años noventa, y otros temas.

Por otro lado, le otorga densidad a la posición intelectual desde la que Huamán enuncia su discurso: “La actitud intelectual que he intentado describir en estas líneas no creo que sea exclusiva de nuestra comunidad académica o intelectual, pero sí pienso ronda más frecuentemente en quienes como nosotros los docentes tenemos la responsabilidad ética de orientar a los jóvenes. Esencialmente por ello he estado, estoy y estaré siempre en contra de la ´crítica del susto` y rechazo rotundamente la tradición intelectual del ´ninguneo` que creemos responde a una matriz cultural más amplia, arraigada en nuestra sociedad: la cultura del tutelaje o el clientelaje que tanto en el terreno intelectual como en el político y social se traduce en cultos al caudillismo y defensas cerradas de intereses de sectas, clanes, grupos o panacas irreconciliables entre sí porque se asumen como las dueñas no sólo de la verdad sino del país, en desmedro de los hombres libres y críticos” (135-136).
De hecho, en el conjunto de estudios se pone de manifiesto esta posición, concordante con un sector de la crítica literaria nacional, el más lúcido y que mejores aportes ha realizado, que no claudica en su misión, casi monacal, de hacer del ejercicio crítico literario un acto ético, conciente de su tiempo y espacio, hundido, como decía Mijail Bajtín, en la vida social concreta.
[1] Me refiero a un lamentable artículo de Marcel Velásquez Castro llamado “Los siete errores de Mariátegui”, donde demuestra cómo fácilmente un crítico novato puede caer en juicios de tal inocencia, que ya lindan con la estupidez.
Fotos: [1] Miguel Ángel Huamán dictando cátedra; [2] Portada del libro reseñado; [3] José María Arguedas; [4] José Carlos Mariátegui; [5] Carlos García Miranda, Gisela González, Miguel Ángel Huaman, Miguel Maguiño, Marco Mondoñedo. En casa de Miguel Ángel.







 En nuestro caso corresponde con una idealización del pasado colonial, que se articula a través de figuras como la tradición, el buen nombre, la familia y la dinastía. En la novela, la arcadia colonial está representada por el distrito de Miraflores, fundamentalmente. Es desde esta construcción ideológica que se procesa los rasgos de aquellas zonas marginales a las de la arcadia. Como ocurre en las historias míticas ligadas a formaciones ideologías como la arcadia colonial, en donde las zonas de frontera son presentadas como bosques encantados, desiertos llenos de salvajes, o montañas habitadas por gárgolas, la ciudad de Lima de los años cincuenta es presentada como un cuerpo amorfo, laberíntico, extraño, lleno de seres grotescos. Veamos algunos ejemplos: “ […] la gente que anda a su lado es fea, que hay multitud de bares con olor a chicharrón y que los avisos comerciales, tendidos en las estrechas calles de balcón a balcón, convierten el centro de Lima en el remedo de una urbe asiática” (Ribeyro, 2002: 3); “Y una población horrible, la limeña, la peruana en suma, pues allí había gente de todas las provincias. En vano buscó una expresión arrogante, inteligente o hermosa: cholos, zambos, injertos, cuarterones, mulatos, quinterones, albinos, pelirrojos, […] Eran los rostros que había visto en el Estadio Nacional, en los procesiones. En suma, una raza que no había encontrado aún sus rasgos, un mestizaje a la deriva. Había narices que se habían equivocado de destino e ido a parar sobre bocas que no les correspondían. Y cabelleras que cubrían cráneos para los cuales no fueron aclimatados. Era el desorden” (Ribeyro, 2002: 102).
En nuestro caso corresponde con una idealización del pasado colonial, que se articula a través de figuras como la tradición, el buen nombre, la familia y la dinastía. En la novela, la arcadia colonial está representada por el distrito de Miraflores, fundamentalmente. Es desde esta construcción ideológica que se procesa los rasgos de aquellas zonas marginales a las de la arcadia. Como ocurre en las historias míticas ligadas a formaciones ideologías como la arcadia colonial, en donde las zonas de frontera son presentadas como bosques encantados, desiertos llenos de salvajes, o montañas habitadas por gárgolas, la ciudad de Lima de los años cincuenta es presentada como un cuerpo amorfo, laberíntico, extraño, lleno de seres grotescos. Veamos algunos ejemplos: “ […] la gente que anda a su lado es fea, que hay multitud de bares con olor a chicharrón y que los avisos comerciales, tendidos en las estrechas calles de balcón a balcón, convierten el centro de Lima en el remedo de una urbe asiática” (Ribeyro, 2002: 3); “Y una población horrible, la limeña, la peruana en suma, pues allí había gente de todas las provincias. En vano buscó una expresión arrogante, inteligente o hermosa: cholos, zambos, injertos, cuarterones, mulatos, quinterones, albinos, pelirrojos, […] Eran los rostros que había visto en el Estadio Nacional, en los procesiones. En suma, una raza que no había encontrado aún sus rasgos, un mestizaje a la deriva. Había narices que se habían equivocado de destino e ido a parar sobre bocas que no les correspondían. Y cabelleras que cubrían cráneos para los cuales no fueron aclimatados. Era el desorden” (Ribeyro, 2002: 102).