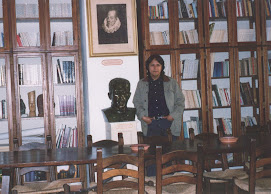Porfirio Mamani en Lima

El Yacana Bar & Hipocampo Editores invitan a la presentación de los libros
Hija del Sol, de Alba Mamani-Macedo
Lluvia después de la caída & Un réquiem para Darfur, y La sociedad peruana en la obra de José María Arguedas, de Porfirio Mamani Macedo.
El comentario estará a cargo de
José Luis Ayala
el día martes 19 de agosto de 2008
a las 7:00 pm.
Vino de honor
Etiquetas:
Carlos García Miranda,
José Luis Ayala,
Porfirio Mamani
![]()
![]()
Un premio bajo el cielo sin cielo de Lima
Resultado del Primer Concurso Iberoamericano de Cuento sobre Discriminación
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se complace en informar el resultado del Primer Concurso Iberoamericano de Cuento sobre Discriminación, de acuerdo al Acta Final del Fallo del Jurado, cuyo original firmado se puede consultar por medio de la siguiente liga .
Primer Concurso Iberoamericano de Cuento sobre Discriminación Acta de selección de ganadores.
Siendo las 15:00 horas del día 23 de julio del año 2008, en las instalaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se reunió el jurado calificador para la selección de ganadores del Primer Concurso Iberoamericano de Cuento sobre Discriminación, integrado por la señora Silvia Molina, el señor Saúl Ibargoyen, el señor Jorge Volpi y un representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con voz pero sin voto, salvo en caso de empate persistente.
El jurado procedió a realizar la selección de un ganador a primer lugar y de siete menciones honoríficas, de un total de 30 cuentos preseleccionados. El resultado del escrutinio quedó como sigue:
Primer lugar
“Casacas de cuero negro”
De Carlos Alberto García Miranda - Perú.
Menciones honoríficas
1.- “Nueva esperanza”, de Ramiro García Medina - Colombia.
2.- “Entre lo real y lo virtual”, de Luis Manuel Correa-Power - Venezuela.
3.- “Mujer frontera”, de Victoria Santillana Andraca - México.
4.- “Bordòn, esclavina: peregrino”, de Juan Carlos Fernández León - España.
5.- “La maga”, de Claudia María Gabriela Hasanbegovic - Argentina.
6.- “Los fantasmas del bosque encantado”, de Sebastián Jorqi - Argentina.
7.- “Cosas de niños”, de Matías Emanuel González - Argentina.
Dando por terminada la selección de los cuentos ganadores del Primer Concurso Iberoamericano de Cuento sobre Discriminación, los integrantes del jurado calificador del mismo procedemos a la firma de la presente acta. Los abajo firmantes, después de dictaminar el trabajo ganador y las menciones arriba señaladas, constatamos que son los seleccionados el día 23 de julio de 2008.
Se da por terminada la sesión siendo las 16:00 horas del día 23 de julio de 2008. Firmas de la y los integrantes del jurado:
Silvia Molina - Juez
Saúl Ibargoyen - Juez
Jorge Volpi - Juez
Por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:
Arturo Cosme Valadez - Editor
Por la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación
Alejandro Becerra Gelover - Secretario técnico.
González Montes sobre la narrativa de César Vallejo

 En 1923, César Vallejo publica Escalas, libro que reúne sus textos narrativos. Antes había publicado Los Heraldos Negros y Trilce. A diferencia de estas últimas, Escalas no recibió el mismo favor de la crítica. Incluso, el mismo José Carlos Mariátegui, tan entusiasta con respecto a su poesía, no menciona esa obra en su “Proceso de la literatura peruana” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, Amauta, 1928). Esta conducta, ligada a ensalzar la poesía y casi desconocer la producción narrativa vallejiana, se mantuvo durante las décadas siguientes, salvo unas notas donde se destacaba el aspecto fantástico de los cuentos, y su inclusión en algunas antologías (sobre todo de Cera).
En 1923, César Vallejo publica Escalas, libro que reúne sus textos narrativos. Antes había publicado Los Heraldos Negros y Trilce. A diferencia de estas últimas, Escalas no recibió el mismo favor de la crítica. Incluso, el mismo José Carlos Mariátegui, tan entusiasta con respecto a su poesía, no menciona esa obra en su “Proceso de la literatura peruana” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, Amauta, 1928). Esta conducta, ligada a ensalzar la poesía y casi desconocer la producción narrativa vallejiana, se mantuvo durante las décadas siguientes, salvo unas notas donde se destacaba el aspecto fantástico de los cuentos, y su inclusión en algunas antologías (sobre todo de Cera).Recién en la década del ochenta empieza a generarse un interés en la narrativa vallejiana. Podríamos citar los trabajos del crítico chileno Eduardo Neales-Silva, Trinidad Barrera, Sonia Mattalía y Jeffrey Charles Fisher, entre otros. En general, estos autores abordan los relatos de Escalas desde distintas perspectivas críticas, y tratan de discutir sus relaciones con la narrativa modernista y la de vanguardia.
Antonio González Montes, Magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana, catedrático de larga trayectoria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de César Vallejo (1969), Estructura del texto novelístico (1987), Semiótica (1989) y Periocuentos peruanos (1977), se adscribe a esta suerte de “boom” crítico en torno a la narrativa vallejiana con la publicación de Escalas hacia la modernización narrativa (Lima, Fondo Editorial de la UNMSM, 2002), libro que tiene como origen su tesis de Maestría, y que se presenta como un acucioso intento de discutir el carácter periférico de la narrativa de César Vallejo con respecto a su poesía, y a establecer un diálogo intertextual con toda su producción.


Etiquetas:
Antonio González Montes,
César Vallejo,
Narrativa peruana
![]()
![]()
Gonzalo Espino y Las imágenes excuidas del Ande
 “Si bien en los años iniciales de la república –afirma Antonio Cornejo Polar[1]- ni se construye una tradición literaria, por la omisión del legado colonial y la fatuidad de la apelación incaica, ni se elabora un proyecto de desarrollo de una literatura específicamente nacional, lo que no obsta para que el costumbrismo encauce una cierta manera literaria de larga descendencia, lo cierto es que entonces se establece (o mejor, se reafirma) el espacio desde el cual se producirá la literatura que asume, desplazando a otras, la representación del Perú todo. Modificar esta situación llevará casi un siglo”.
“Si bien en los años iniciales de la república –afirma Antonio Cornejo Polar[1]- ni se construye una tradición literaria, por la omisión del legado colonial y la fatuidad de la apelación incaica, ni se elabora un proyecto de desarrollo de una literatura específicamente nacional, lo que no obsta para que el costumbrismo encauce una cierta manera literaria de larga descendencia, lo cierto es que entonces se establece (o mejor, se reafirma) el espacio desde el cual se producirá la literatura que asume, desplazando a otras, la representación del Perú todo. Modificar esta situación llevará casi un siglo”. Esta tesis va a ser contrastada, en el segundo capítulo, con la concepción de literatura de algunos escritores de la época, como Ricardo Palma. Según Espino Reluce, “para el tradicionalista, el castellano es el vehículo de comunicación por excelencia. Se pueden peruanizar las palabras que provienen de las lenguas vernáculas, pero para la expresión de las “bellas letras” está el castellano; así, todos los textos escritos y en castellano son los que somete a su análisis no importa si existe o no una literatura de indios o de incas” (pp. 47).
Esta tesis va a ser contrastada, en el segundo capítulo, con la concepción de literatura de algunos escritores de la época, como Ricardo Palma. Según Espino Reluce, “para el tradicionalista, el castellano es el vehículo de comunicación por excelencia. Se pueden peruanizar las palabras que provienen de las lenguas vernáculas, pero para la expresión de las “bellas letras” está el castellano; así, todos los textos escritos y en castellano son los que somete a su análisis no importa si existe o no una literatura de indios o de incas” (pp. 47).El tercer capítulo se complementa con el anterior. En él, Espino Reluce plantea que los poetas y escritores de esa época desarrollan un discurso ambiguo con respecto a la literatura nacional. “Por un lado –argumenta Espino Reluce- (los poetas) viven en las márgenes de la soledad y enfrentan el tiempo de modernización del país, y, en medio de este drama, el descubrimiento paulatino de la “nacional como lo indígena” en su poesía” (pp. 50). En el cuarto capítulo, Espino Reluce presenta un breve corpus de textos que intentan construir “otra literatura peruana”. Los textos son diversos. Explora Antigüedades peruanas de Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz y Juan Diego de Tschudi, donde, desde una perspectiva arqueológica, se discute la ausencia de una literatura nacional, tomando como base la valoración de las lenguas vernáculas. Seguidamente, trabaja La poesía en el Imperio de los Incas, de Acisclo Villarán; Gramática quechua, de Dionisio Anchorena; y, finalmente, el debate de Constantino Carrasco y Eugenio Larrabure en torno a la pieza dramática Ollantay. En cada uno de estos textos Espino Reluce reconoce “una preocupación por las formas y prácticas vernáculas y la valoración de obra-signos de la literatura quechua”, como el Ollantay. Con estos elementos, se postula la construcción de la “otra” literatura, de raigambre andina, que trata de ganar su espacio al interior de los discursos hegemónicos.
 El último capítulo constituye un correlato de los anteriores. A través del análisis de varios poemas de Constantino Carrasco, Manuel González Prada y Carlos Germán Amézaga, se intenta construir la imagen del indio. En cada caso, el indio viene a constituir una conciencia otra, como se revela en la descripción del poema En la puerta de su choza de Carrasco: “La tradición del yaraví enhebra cada verso, de modo que recurre a la imagen de la paloma para concluir. El deslumbramiento del poeta, tópico romántico, se expresa en amor dolido e imposible: la tristeza cubre todo el ser del poeta (convertido en el amante); promete no abandonarla, expresa su deseo de “morir” por ella. Dicho acercamiento finaliza en esa suerte de fuga, donde el romance se realiza en la voz del poeta que invita a la amada a un posible himeneo, propio del tema vernáculo: “Que aun el alba no asoma / Y la pampa está desierta” (v. 23-24). El poeta reconoce a una mujer diferente: “Que es tu raza la del Sol”, la amada imaginada por el autor difiere en pensamiento y palabra, sin embargo hay “sólo dulzura”. Opone a la belleza de la “raza del Sol” la involuntaria declaración del dolor que en su presencia siente: típica propuesta de la forma yaraví. Es esto lo que hace distintiva a la poesía de Constantino Carrasco: al hacerlo, la memoria poética contempla a los dioses, a su fauna y se retiene en un tópico que coincide con el romanticismo desde la forma vernácula e intenta descubrir al otro, a la otra” (pp. 95).
El último capítulo constituye un correlato de los anteriores. A través del análisis de varios poemas de Constantino Carrasco, Manuel González Prada y Carlos Germán Amézaga, se intenta construir la imagen del indio. En cada caso, el indio viene a constituir una conciencia otra, como se revela en la descripción del poema En la puerta de su choza de Carrasco: “La tradición del yaraví enhebra cada verso, de modo que recurre a la imagen de la paloma para concluir. El deslumbramiento del poeta, tópico romántico, se expresa en amor dolido e imposible: la tristeza cubre todo el ser del poeta (convertido en el amante); promete no abandonarla, expresa su deseo de “morir” por ella. Dicho acercamiento finaliza en esa suerte de fuga, donde el romance se realiza en la voz del poeta que invita a la amada a un posible himeneo, propio del tema vernáculo: “Que aun el alba no asoma / Y la pampa está desierta” (v. 23-24). El poeta reconoce a una mujer diferente: “Que es tu raza la del Sol”, la amada imaginada por el autor difiere en pensamiento y palabra, sin embargo hay “sólo dulzura”. Opone a la belleza de la “raza del Sol” la involuntaria declaración del dolor que en su presencia siente: típica propuesta de la forma yaraví. Es esto lo que hace distintiva a la poesía de Constantino Carrasco: al hacerlo, la memoria poética contempla a los dioses, a su fauna y se retiene en un tópico que coincide con el romanticismo desde la forma vernácula e intenta descubrir al otro, a la otra” (pp. 95).De este modo, Espino Reluce trata de demostrar las tres tesis que articulan cada uno de los capítulos de Imágenes de la inclusión andina: a) se escribe la ciudad letrada del siglo XIX; b) en dicho siglo existe un creciente interés por el quechua, pero no se le otorga el estatus de lengua literaria; y c) “la inclusión andina es un proceso social del Perú como país andino. Esto lleva a cuestionar y replantear el modelo o imaginario literario en medio de sucesivas crisis (la parodia de democracia, la guerra invasora y la derrota del 79-82)” (pp. 12).
En gran medida, Imágenes de la... se inspira los estudios de Antonio Cornejo Polar, fundamentalmente en sus trabajos en torno a la literatura del siglo XIX y su teoría de la heterogeneidad contradictoria. Teoría que, como sabemos, construye un sistema de representación cultural peruano, teniendo como eje la tesis de que la cultura andina es heterogénea. Pero eso no es más que el punto de partida de la exploración llevada a cabo por Espino Reluce. Centralmente, el libro pretende discutir el tema de la literatura “nacional” en el Perú, hilvanando, a través de varios textos, un discurso literario de raigambre andina alterno al hegemónico hispanista. En ese sentido, Imágenes de la... discute un tema que desborda lo literario y se instala en el ámbito de la cultura: el problema de las identidades nacionales.
En este punto el libro deja notar sus límites. Unos límites impuestos por el objeto de estudio de la investigación: los poemas y otros textos. En efecto, estos textos impiden explorar otras practicas culturales, como los ritos y las fiestas patronales, donde tal vez esa “otra conciencia” nacional que se intenta rastrear a la largo del libro sea más nítida. Ciertamente, esto escapa al objetivo de la investigación, referido a demostrar cómo en los discursos hegemónicos se puede evidenciar rasgos de otros discursos, como el andino. Objetivo que, en gran medida, se cumple. Aún así, consideramos que las problemáticas planteadas en Imágenes de la ... desborda dicho objetivo, y, a la vez, exige su discusión en un espacio de reflexión mayor, como los estudios culturales, tal como se revela en Comunidades imaginadas, de Benedict Anderson, que también comparte su interés en reflexionar sobre las identidades nacionales.
Etiquetas:
Gonzalo Espino,
Literatura peruana,
Poesía Quechua
![]()
![]()
Los siete ensayos de Miguel Ángel Huamán


El último libro de Miguel Ángel Huamán (Lima, 1950) Siete estudios de interpretación de la Literatura Peruana (Lima, Fondo Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. 2005), constituye, en más de un sentido, un cálido homenaje a José Carlos Mariátegui (Lima, 1895 - 1930). Y no sólo por la explícita referencia al clásico libro del Amauta Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Lima, 1928), sino por la perspectiva culturalista -de cuño neomarxista- que domina sus reflexiones, su espíritu reivindicativo de la cultura andina y su afán polémico.
Aunque el libro se compone de un conjunto de estudios publicados entre 1999 y 2005 en diversas revistas especializadas, debido a los temas que trata, la perspectiva crítica y preocupaciones comunes, no deja de tener cierta unidad. Incluso, se puede notar un afán por elaborar una suerte de cartografía de la problemática de la literatura peruana, cuyos centros temáticos son José María Arguedas, la narrativa andina de los años ochenta y noventa y la crítica literaria peruana.
 Una ampliación de estas ideas se revela en el texto “Arguedas o el vuelo de la pluma”, donde vuelve a subrayar el carácter central e, incluso, de “horizonte simbólico inédito”, de la obra arguediana. Afirma Huamán: “Todo lo señalado, nos permite afirmar en términos globales, a título de conclusión, lo siguiente: la temática de lo nacional y la nacionalidad articula en la escritura arguediana la vida y la obra, otorgándole su unidad aparente por encima de las diferencias entre lo ficcional y lo no – ficcional, entre lo literario y lo ensayístico, Arguedas, en ese sentido, formaliza en sus escritos un horizonte simbólico inédito, desde el cual es posible pensar y vivir todas las sangres como él las llamaba” (pp. 32).
Una ampliación de estas ideas se revela en el texto “Arguedas o el vuelo de la pluma”, donde vuelve a subrayar el carácter central e, incluso, de “horizonte simbólico inédito”, de la obra arguediana. Afirma Huamán: “Todo lo señalado, nos permite afirmar en términos globales, a título de conclusión, lo siguiente: la temática de lo nacional y la nacionalidad articula en la escritura arguediana la vida y la obra, otorgándole su unidad aparente por encima de las diferencias entre lo ficcional y lo no – ficcional, entre lo literario y lo ensayístico, Arguedas, en ese sentido, formaliza en sus escritos un horizonte simbólico inédito, desde el cual es posible pensar y vivir todas las sangres como él las llamaba” (pp. 32).Sobre esta certidumbre, Arguedas como centro de la cultura andina, desarrollará el tema de la narrativa andina, otorgándole las mismas valencias: “Tal vez el fortalecimiento [de] la narrativa andina, su estudio y difusión como escritura utópica nos permita avanzar en el sueño de una integración nacional y regional. Esa ha sido la intención de esta reflexión: proponer esta lectura inicial del proceso de nuestras literaturas como muestra de la capacidad que contiene la palabra literaria de imaginar un tiempo posible donde la integración entre nuestros países y regiones sea posible” (pp. 49). Esta observaciones se ampliarán en el texto “Tradición narrativa y modernidad cultural peruana”, donde afirma que: “ Al contrario de los que avizoran un futuro confuso y disperso, creemos que las posibilidades de nuestra narrativa en los tres ejes de tratamiento de nuestra modernidad literaria: la racionalización patente en la capacidad de crítica desde nuestra tradición, la secularización expresada en el poder del diálogo de la creación verbal y la individuación que implica la dimensión estética para la cultura del mañana. Los escritores y lectores de las primeras décadas de nuevo milenio tal vez participen de una literatura peruana pujante, cuya conciencia e imaginación sea un factor decisivo para el logro de nuestro desarrollo y libertad como nación. El tiempo lo dirá” (pp. 89).
Cultura andina, racionalidad histórica, ética y utopía son términos que Huamán relaciona en más de una oportunidad para sustentar, más que una tesis que exige una demostración en el plano analítico, una posición intelectual, cargada de ideología, sentido histórico y ética. Esta dimensión de su reflexión lo revela en textos como “La literatura como institución social”, en el que afirma: “Por todo lo señalado se hace evidente que la literatura como institución social en el Perú mantiene formas de interacción social que no se corresponden con la cultura moderna. No debe sorprendernos que nuestra actividad artístico-literaria esté aún en el nivel de la formación social; es decir, del taller; el grupo, el movimiento, la exposición, etc. Si nuestra democracia y capitalismo son tardíos e incipientes, parece lógico que nuestro proceso cultural exprese dicho anacronismo. Asimismo, no debe sorprendernos que nuestra actividad educativa literaria esté en crisis y bajo criterios del siglo XIX (biografismo, impresionismo, esencialismo, etc.) y que la actividad cognoscitiva de la investigación literaria recién pugne por constituirse como comunidad científica e intente desterrar de la práctica académica viejos prejuicios oligárquicos y actitudes corporativas” (pp. 102-103).
 Pero donde se hace más patente esta posición intelectual es en el último artículo, “Contra la ´crítica del susto` y la ´tradición del ninguneo`”. Empieza determinando el sentido de “crítica del susto”: “Designo por tanto con el nombre de crítica del susto a cierta práctica discursiva que al amparo del evidente prestigio que los estudios literarios han logrado al incorporar categorías y conceptos provenientes de las ciencias del lenguaje, la semiótica o la epistemología se arroga la posesión de la verdad y el método científico en el terreno de las humanidades. Califican en términos negativos e injuriosos cualquier otra forma de asumir la labor interpretativa y con desmesura se proclaman en posesión de la única verdad” (pp. 116-117). Y por “tradición del ninguneo”: “Si esta creencia retrógrada [la tradición del ninguneo] pudiera verbalizar su propia actitud lo haría así: “nadie, salvo yo (es decir el usuario de esta postura intelectual) sabe algo sobre este u otro tema; soy lo máximo, un genio y los demás son ninguno, es decir nada, basura, cero. Por lo tanto, nadie sin mi autorización o consulta puede atreverse a abordar mi propiedad intelectual, y si lo hace es un incauto, peor si no cita mis insuperables libros o artículos” (pp. 126).
Pero donde se hace más patente esta posición intelectual es en el último artículo, “Contra la ´crítica del susto` y la ´tradición del ninguneo`”. Empieza determinando el sentido de “crítica del susto”: “Designo por tanto con el nombre de crítica del susto a cierta práctica discursiva que al amparo del evidente prestigio que los estudios literarios han logrado al incorporar categorías y conceptos provenientes de las ciencias del lenguaje, la semiótica o la epistemología se arroga la posesión de la verdad y el método científico en el terreno de las humanidades. Califican en términos negativos e injuriosos cualquier otra forma de asumir la labor interpretativa y con desmesura se proclaman en posesión de la única verdad” (pp. 116-117). Y por “tradición del ninguneo”: “Si esta creencia retrógrada [la tradición del ninguneo] pudiera verbalizar su propia actitud lo haría así: “nadie, salvo yo (es decir el usuario de esta postura intelectual) sabe algo sobre este u otro tema; soy lo máximo, un genio y los demás son ninguno, es decir nada, basura, cero. Por lo tanto, nadie sin mi autorización o consulta puede atreverse a abordar mi propiedad intelectual, y si lo hace es un incauto, peor si no cita mis insuperables libros o artículos” (pp. 126).Luego de personalizar estas conductas “críticas” en las figuras de Enrique Ballón Aguirre y Birger Angvik, críticos del “susto” y el “ninguneo”, respectivamente, concluye con el siguiente párrafo: “Muchos se impresionan con los apellidos extranjeros o compuestos y ´ningunean` a quienes son simples peruanitos con nombres autóctonos. Es sobre la base de esta imposición postcolonial que la producción académica nacional no logra consolidarse institucionalmente, y es marginada y silenciada. Un estudioso nacional no debe estar ni sentirse obligado a escribir en inglés si desea participar en alguna instancia en el debate cultural o si busca apoyo financiero. Por ello, los principales responsables de esta situación, más que exhortar al diálogo, deben practicarlo” (pp. 136).
Este último párrafo cierra un arco de reflexión en el que se discute, desde un espacio temporal específico –literatura peruana desde mediados del siglo XX-, temas que recorren la historia cultural peruana desde la colonia: indios – españoles, criollos – andinos, nacional – internacional, cultura nativa – cultura occidental, modernos – posmoderno, etc. En efecto, en conjunto, los estudios revelan una adscripción a estos temas fundacionales de la tradición crítica peruana. Asimismo, a través de autores y temas tan canónicos como José María Arguedas y el mundo andino, Huamán participa de estas discusiones, asumiendo la posición ya marcada por José Carlos Mariátegui, Antonio Cornejo Polar y Alberto Flores Galindo. Tal vez más de un crítico, ya sea del “susto” o del “ninguneo”, o hasta de la “inocencia” lindando con la “estupidez”[1], pueda juzgar el libro como repetitivo y anacrónico. Una vez más evidenciarían sus complejos y carencia de sentido histórico, pues el efecto en los estudios es todo lo contrario. Por un lado, permite actualizar una agenda problemática tan vigente como la pobreza en el Perú. En este proceso, reflexiones como las siguientes: “El ´indigenismo` (…) está extirpando, poco a poco, desde sus raíces, al ´colonialismo`. Y este impulso no procede exclusivamente de la sierra. Valdelomar, Falcón, criollos, costeños, se cuentan (…) entre los que primero han vuelto sus ojos a la raza” (El proceso de la literatura peruana, Mariátegui, José Carlos. pp. 350. En: Siete Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, Biblioteca Amauta, 1989); “El indigenismo más valioso ofrece una revelación del mundo indígena y de su problemática concreta, pero, al mismo tiempo, se ofrece a sí mismo como una reproducción de las relaciones entre ese mundo y el resto de la sociedad nacional, y como una imagen legítima de los conflictos medulares de todo el sistema social peruano. En este sentido se puede afirmar que el indigenismo, como proceso de producción, es hasta hoy la más iluminante y sagaz trasmutación (sic) a términos específicamente literarios de la desintegrada índole de la sociedad peruana” (´El problema nacional en la literatura peruana`, Cornejo Polar, Antonio. En: Sobre literatura y crítica latinoamericanas. Caracas, UCV, 1982), adquieren nuevos sentidos e, incluso, se constituyen en horizontes para reflexionar problemáticas de impacto mundial y regional, como la globalización cultural, la posmodernidad, la narrativa de los años noventa, y otros temas.

Por otro lado, le otorga densidad a la posición intelectual desde la que Huamán enuncia su discurso: “La actitud intelectual que he intentado describir en estas líneas no creo que sea exclusiva de nuestra comunidad académica o intelectual, pero sí pienso ronda más frecuentemente en quienes como nosotros los docentes tenemos la responsabilidad ética de orientar a los jóvenes. Esencialmente por ello he estado, estoy y estaré siempre en contra de la ´crítica del susto` y rechazo rotundamente la tradición intelectual del ´ninguneo` que creemos responde a una matriz cultural más amplia, arraigada en nuestra sociedad: la cultura del tutelaje o el clientelaje que tanto en el terreno intelectual como en el político y social se traduce en cultos al caudillismo y defensas cerradas de intereses de sectas, clanes, grupos o panacas irreconciliables entre sí porque se asumen como las dueñas no sólo de la verdad sino del país, en desmedro de los hombres libres y críticos” (135-136).
De hecho, en el conjunto de estudios se pone de manifiesto esta posición, concordante con un sector de la crítica literaria nacional, el más lúcido y que mejores aportes ha realizado, que no claudica en su misión, casi monacal, de hacer del ejercicio crítico literario un acto ético, conciente de su tiempo y espacio, hundido, como decía Mijail Bajtín, en la vida social concreta.
[1] Me refiero a un lamentable artículo de Marcel Velásquez Castro llamado “Los siete errores de Mariátegui”, donde demuestra cómo fácilmente un crítico novato puede caer en juicios de tal inocencia, que ya lindan con la estupidez.
Fotos: [1] Miguel Ángel Huamán dictando cátedra; [2] Portada del libro reseñado; [3] José María Arguedas; [4] José Carlos Mariátegui; [5] Carlos García Miranda, Gisela González, Miguel Ángel Huaman, Miguel Maguiño, Marco Mondoñedo. En casa de Miguel Ángel.
Etiquetas:
José Carlos Mariátegui,
José María Arguedas,
Miguel Ángel Huamán
![]()
![]()
Notas sobre el Aloysius Acker, de Martín Adán
Y cómo morirá tu hermano Aloysius Acker,
 Un primer acercamiento a Aloysius Acker nos permite reconocer en él tres secuencias narrativas. La primera se desarrolla entre los fragmentos 1, 2, y 3. En ellos, el yo nos revela el “nacimiento” de Aloysius Acker. Asimismo, se presenta a Aloysius como una presencia esperada “Ya estás entre nosotros”, reza unos de los versos. También se configura como un ser muy cercano al yo. En varios momentos el yo se refiere a él como hermano. Más aún, en el tercer fragmento la frase “naces en mí como el desconocido/ que tanto amamos en los sueños”, revela un mayor acercamiento.
Un primer acercamiento a Aloysius Acker nos permite reconocer en él tres secuencias narrativas. La primera se desarrolla entre los fragmentos 1, 2, y 3. En ellos, el yo nos revela el “nacimiento” de Aloysius Acker. Asimismo, se presenta a Aloysius como una presencia esperada “Ya estás entre nosotros”, reza unos de los versos. También se configura como un ser muy cercano al yo. En varios momentos el yo se refiere a él como hermano. Más aún, en el tercer fragmento la frase “naces en mí como el desconocido/ que tanto amamos en los sueños”, revela un mayor acercamiento.  En estas secuencias la relación del yo con Aloysius Acker va transformándose en sus recorrido. Al principio el yo se muestra diferente de Aloysius, pero, ya desde el fragmento 3, y, en especial, el fragmento 6, se establece un reconocimiento del yo en Aloysius. Y, finalmente, en la última secuencia, vuelve a plantearse una distancia entre el yo y Aloysius. Evidentemente, Aloysius, en este juego de relaciones identitarias, problematiza el concepto de identidad personal. Una problemática que coincide con las planteadas por Paul Ricoeur. En efecto, en el libro Sí mismo como otro, Paul Ricoeur plantea una doble interpretación del concepto de identidad. De un lado, relaciona la identidad con lo “idéntico” (idem), y de otro, con el “sí mismo”(ipseidad). En este proceso, Ricoeur se propone liberar en la identidad la parte inquieta de "si mismo" de la parte opaca de lo "idéntico”. La empresa de Paul Ricoeur resulta ejemplar, pues no se propone únicamente la deconstrucción del uso de "identidad" sino su verdadera reconstrucción filológica; demostrando, persuasivamente, que esta palabra que nombra (o renombra) al yo frente al lenguaje posee una historia no sólo intrincada sino procesal; una actualidad, por lo mismo, potencialmente abierta. Sólo se puede pensar la identidad, nos dice, desde su narrativa, esto es, desde su relato de construcción y autorreflexión.
En estas secuencias la relación del yo con Aloysius Acker va transformándose en sus recorrido. Al principio el yo se muestra diferente de Aloysius, pero, ya desde el fragmento 3, y, en especial, el fragmento 6, se establece un reconocimiento del yo en Aloysius. Y, finalmente, en la última secuencia, vuelve a plantearse una distancia entre el yo y Aloysius. Evidentemente, Aloysius, en este juego de relaciones identitarias, problematiza el concepto de identidad personal. Una problemática que coincide con las planteadas por Paul Ricoeur. En efecto, en el libro Sí mismo como otro, Paul Ricoeur plantea una doble interpretación del concepto de identidad. De un lado, relaciona la identidad con lo “idéntico” (idem), y de otro, con el “sí mismo”(ipseidad). En este proceso, Ricoeur se propone liberar en la identidad la parte inquieta de "si mismo" de la parte opaca de lo "idéntico”. La empresa de Paul Ricoeur resulta ejemplar, pues no se propone únicamente la deconstrucción del uso de "identidad" sino su verdadera reconstrucción filológica; demostrando, persuasivamente, que esta palabra que nombra (o renombra) al yo frente al lenguaje posee una historia no sólo intrincada sino procesal; una actualidad, por lo mismo, potencialmente abierta. Sólo se puede pensar la identidad, nos dice, desde su narrativa, esto es, desde su relato de construcción y autorreflexión.
Etiquetas:
Aloysius Acker,
Martín Adán
![]()
![]()
Lima bajo la pluma de Julio Ramón Ribeyro

I. RECEPCIÓN CRÍTICA
Mediante acotaciones muy breves y eficaces, siempre suficientes, el narrador define el carácter social de cada zona: Miraflores hospeda a las clases altas, Santa Beatriz a la pequeña burguesía, mientras La Victoria o Surquillo aparecen como zonas populares que acogen también a una población lumpen en sus cantinas y burdeles. Pese a que esta estratificación es constantemente puesta de manifiesto por el narrador, que a veces hasta la usa simbólicamente, como al anunciar el cambio de domicilio de Ludo, de Miraflores a Santa Beatriz, con lo que expresa la decadencia social del protagonista y su familia, lo cierto es que éste y sus amigos se desplazan por todas las zonas y frente a cada contorno adquieren una excepcional aptitud mimética. Se pasean con soltura por una kermese miraflorina o ingresan sin titubear en los peores bares de Surco (Cornejo Polar, 1989: 121).

Dos aspectos subraya Cornejo Polar: por un lado, las clases sociales están marcadas geográficamente; y por otro, los personajes tienen la propiedad de mimetizarse en todas las zonas y clases sociales. Lo primero resulta interesante en la medida que revela la manera cómo se “encarna” la percepción de clases sociales en la novela. En efecto, a lo largo de la narración se hace evidente que basta pasar de Miraflores o Santa Beatriz a Surquillo o La Victoria para que todo el sistema de valoración cambie. La imagen central de la zona de Miraflores está ligada a la familia, la tradición, la gente “blanquita”. A su vez, en las zonas periféricas como La Victoria la imagen dominante es la de los burdeles, bares, prostitutas y delincuente. Ascenso social y decadencia, civilización y barbarie, son los símbolos a través de los cuales se establecen las jerarquías de estas zonas. Por otro lado, los personajes, sobre todo los centrales, como Ludo Tótem y Pirulo, tienen la capacidad, como dice Cornejo Polar, de desplazarse por todas las zonas. De hecho, esta capacidad habría que entenderla como una necesidad estructural en la novela. Es necesario que los personajes puedan desenvolverse en diferentes zonas para poder dar cuenta de ellas, pero eso no altera las jerarquías sociales ligadas a la demarcación geográfica. A pesar de que Ludo Tótem pueda frecuentar los burdeles de La Victoria, esta zona no pierde su condición de lugar prohibido.
 Por su parte, Peter Elmore en su libro Los muros invisibles, donde realiza un estudio muy interesante sobre cómo la narrativa peruana revela y participa en proyectos de nación modernos, ligados a la configuración geográfica de la ciudad de Lima, aborda de la siguiente manera el tema de la ciudad de Lima en Los geniecillos dominicales:
Por su parte, Peter Elmore en su libro Los muros invisibles, donde realiza un estudio muy interesante sobre cómo la narrativa peruana revela y participa en proyectos de nación modernos, ligados a la configuración geográfica de la ciudad de Lima, aborda de la siguiente manera el tema de la ciudad de Lima en Los geniecillos dominicales:
El espacio urbano en la novela [Los geniecillos dominicales] de Ribeyro es mucho más que un decorado, un escenario por el cual discurren los personajes. La Lima de Los geniecillos dominicales es un territorio dinámico en el cual se cruzan y confrontan la memoria nostálgica y el presente deteriorado, las presiones de la masificación y el impulso por preservar la individualidad, las clases privilegiadas y los sectores pequeñoburgueses o marginales. Ámbito semánticamente cargado, contradictorio, la ciudad ofrece a los sujetos una destructiva dialéctica en la que la aventura y la rutina son los dos polos de la experiencia vital; por eso, los actos que hacen progresar al argumento de Los geniecillos dominicales se presentan, sintomáticamente, bajo la forma de trasgresión. El trayecto de Ludo Tótem deviene, en esta línea, ejemplar: el estudiante de Derecho terminará por convertirse en delincuente. Sus incursiones al otro lado de Lima, a la zona de lo prohibido y clandestino, terminarán marcándolo con el estigma de la ilegalidad” (Elmore, 1993: 151).
La tesis puesta de manifiesto en la cita, y que discurre a lo largo del capítulo sobre Ribeyro, es que el destino de Ludo Tótem, sus desventuras, está ligado a la ciudad de Lima. Si Cornejo Polar había establecido que las clases sociales están marcadas geográficamente en la novela de Ribeyro, Elmore plantea que al cruzar “la zona prohibida” –paso de Miraflores a La Victoria-, Ludo Tótem habría de asumir todos los contenidos –degradación social, marginalidad, delincuencia- que se ha atribuido a esas zonas. A medida que Ludo Tótem se va introduciendo en los vericuetos laberínticos del centro de Lima, llevando papeles judiciales por el jirón Azángaro, o dejándose seducir por la embriaguez en sus noches de bar y burdeles en La Victoria, Surquillo y el Callao, va perdiendo su condición de joven estudiante de Derecho, hijo de buena familia, y habitante del acomodado distrito de Miraflores.
II. LA ARCADIA COLONIAL
Estas dos tesis: las clases sociales se demarcan geográficamente, y los sujetos se transforman al entrar en contacto con determinadas zonas geográficas, necesitan algunas precisiones. Primero que en la novela la demarcación se realiza desde un lugar de enunciación. Este lugar es el de la arcadia colonial. Entiendo la arcadia como una construcción ideológica que tiene como característica central la idealización de un referente, que puede ser inexistente, como el paraíso terrenal o El dorado, o también remoto, como el mundo prehispánico o la colonia.
 En nuestro caso corresponde con una idealización del pasado colonial, que se articula a través de figuras como la tradición, el buen nombre, la familia y la dinastía. En la novela, la arcadia colonial está representada por el distrito de Miraflores, fundamentalmente. Es desde esta construcción ideológica que se procesa los rasgos de aquellas zonas marginales a las de la arcadia. Como ocurre en las historias míticas ligadas a formaciones ideologías como la arcadia colonial, en donde las zonas de frontera son presentadas como bosques encantados, desiertos llenos de salvajes, o montañas habitadas por gárgolas, la ciudad de Lima de los años cincuenta es presentada como un cuerpo amorfo, laberíntico, extraño, lleno de seres grotescos. Veamos algunos ejemplos: “ […] la gente que anda a su lado es fea, que hay multitud de bares con olor a chicharrón y que los avisos comerciales, tendidos en las estrechas calles de balcón a balcón, convierten el centro de Lima en el remedo de una urbe asiática” (Ribeyro, 2002: 3); “Y una población horrible, la limeña, la peruana en suma, pues allí había gente de todas las provincias. En vano buscó una expresión arrogante, inteligente o hermosa: cholos, zambos, injertos, cuarterones, mulatos, quinterones, albinos, pelirrojos, […] Eran los rostros que había visto en el Estadio Nacional, en los procesiones. En suma, una raza que no había encontrado aún sus rasgos, un mestizaje a la deriva. Había narices que se habían equivocado de destino e ido a parar sobre bocas que no les correspondían. Y cabelleras que cubrían cráneos para los cuales no fueron aclimatados. Era el desorden” (Ribeyro, 2002: 102).
En nuestro caso corresponde con una idealización del pasado colonial, que se articula a través de figuras como la tradición, el buen nombre, la familia y la dinastía. En la novela, la arcadia colonial está representada por el distrito de Miraflores, fundamentalmente. Es desde esta construcción ideológica que se procesa los rasgos de aquellas zonas marginales a las de la arcadia. Como ocurre en las historias míticas ligadas a formaciones ideologías como la arcadia colonial, en donde las zonas de frontera son presentadas como bosques encantados, desiertos llenos de salvajes, o montañas habitadas por gárgolas, la ciudad de Lima de los años cincuenta es presentada como un cuerpo amorfo, laberíntico, extraño, lleno de seres grotescos. Veamos algunos ejemplos: “ […] la gente que anda a su lado es fea, que hay multitud de bares con olor a chicharrón y que los avisos comerciales, tendidos en las estrechas calles de balcón a balcón, convierten el centro de Lima en el remedo de una urbe asiática” (Ribeyro, 2002: 3); “Y una población horrible, la limeña, la peruana en suma, pues allí había gente de todas las provincias. En vano buscó una expresión arrogante, inteligente o hermosa: cholos, zambos, injertos, cuarterones, mulatos, quinterones, albinos, pelirrojos, […] Eran los rostros que había visto en el Estadio Nacional, en los procesiones. En suma, una raza que no había encontrado aún sus rasgos, un mestizaje a la deriva. Había narices que se habían equivocado de destino e ido a parar sobre bocas que no les correspondían. Y cabelleras que cubrían cráneos para los cuales no fueron aclimatados. Era el desorden” (Ribeyro, 2002: 102).
La noción de Lima como un cuerpo adquiere relevancia por dos motivos. Por un lado, porque nos permite enfocar la novela en el marco de una relación de alteridad: el yo, que sería los discurso de la arcadia colonial, y el otro, los contendidos sensoriales de la Lima de los cincuenta. Y por otro, porque si vemos la manera cómo se estructura la alteridad en la novela, encontraríamos que reproduce la manera cómo los discurso de la modernidad han proceso la otredad. Estos discursos tienden a incorporar al otro como un sujeto subalterno, vaciando en él contenidos opuestos a los del yo. Por ejemplo, la manera cómo en el discurso de Cristóbal Colón se inserta, bajo el rótulo de salvaje, al nativo americano en su famoso Diario de abordo. O el indio mudo, flojo y perdido en el tiempo de José Santos Chocano y Ventura García Calderón.
Estos procesos de racionalización del otro, nos lleva a detenernos en la tesis de Peter Elmore: los sujetos se transforman al entrar en contacto con determinadas zonas geográficas. En la novela a medida que Ludo Tótem se inserta más en los barrios de las zonas “prohibidas”, se va convirtiendo, por lo menos a nivel de acciones, en uno de ellos. La lectura que se ha dado a este proceso es sociológica. Es decir, al convertirse en delincuente, Ludo Tótem se ha degradado socialmente. Se ha perdido. Sin invalidar esta lectura, compartida por el grueso de la crítica, creo que es posible otra. Ubicándonos en el plano de las relaciones de alteridad que se producen en la novela, Ludo Tótem constituye el agente que racionaliza el cuerpo de la otredad. Lo hace desde un lugar de enunciación. El lugar del yo, estructurado bajo los marcos de la formación ideológica de la arcadia colonial. Ideología que articula las relaciones de alteridad del discurso moderno. Es decir, el otro adquiere sentido, se racionaliza, como negación del yo. De este modo, la imagen de Lima como un caos, como un cuerpo amorfo y grotesco, sólo es posible si se la contrapone a la imagen de la arcadia colonial. Se legitima en tanto contraste de los valores tradicionales de la Lima señorial. Así, como el héroe que cruza las fronteras del reino con el fin conquistar nuevos territorios, Ludo Tótem constituye un intento de racionalizar ese cuerpo amorfo, laberíntico, extraño, lleno de seres grotescos, que es la Lima de los años cincuenta. Si en el plano de la trama novelística –ligados a interpretaciones de corte social- el personaje fracasa, en otro plano, en el cual se presenta como un sujeto que racionaliza un espacio extraño y elusivo, pues tiene éxito. Al final de la historia, gracias a las incursiones del grupo de Ludo Tótem en las zonas prohibidas, tenemos una imagen de ella. Imagen ligada a figuras como la degradación, delincuencia, pobreza, suciedad, inmoralidad y otros valores opuestas a las atribuidas a la arcadia colonial.
III. EL PROYECTO GENERACIONAL
 Dos aspectos más se pueden extraer de esta lectura. En principio, el tema de las transformaciones urbanísticas y sociales de Lima en los años cincuenta, central en Los geniecillos dominicales, no era un proyecto novelístico particular de Julio Ramón Ribeyro, puesto de manifiesto en su artículo “Lima, ciudad sin novela” (Ribeyro, 1975). Como admite Peter Elmore:
Dos aspectos más se pueden extraer de esta lectura. En principio, el tema de las transformaciones urbanísticas y sociales de Lima en los años cincuenta, central en Los geniecillos dominicales, no era un proyecto novelístico particular de Julio Ramón Ribeyro, puesto de manifiesto en su artículo “Lima, ciudad sin novela” (Ribeyro, 1975). Como admite Peter Elmore:En la primera mitad de la década del cincuenta la ciudad solicitaba la atención de los narradores en ciernes. La irónica condescendencia del articulista [se refiere a Ribeyro y su artículo “Lima, ciudad sin novelista”], lo protege de toda solemnidad programática, pero no oculta en absoluto sus intenciones ni premisas. Lima no aparece como mera materia prima, como un referente espacial al cual la ficción tendría que darle forma. Por el contrario, el rápido sumario de Ribeyro hace evidente que la capital –o, para ser preciso, su realidad contemporánea- tiene ya en potencia la estructura de un texto: es, en suma, un teatro múltiple y versátil, poblado por personajes en busca de autor (es). No es la invención del pasado, que alimentó a las Tradiciones peruana de Ricardo Palma, lo que Ribeyro propone, sino el construir versiones realistas de la experiencia urbana. Ese proyecto es, precisamente, el que informará a Los geniecillos dominicales (1965), del propio Ribeyro, Conversación en la Catedral (1969), de Mario Vargas Llosa, y Un mundo para Julios (1970), de Alfredo Bryce” (Elmore, 1993: 146).
También se podría incluir a Enrique Congrains, Oswaldo Reynoso y Carlos Eduardo Zavaleta. En ese sentido de trataba de un proyecto generacional. Aunque cabría un análisis más pormenorizado, podría en este momento postular la tesis de que, en general, en el plano de las relaciones de alteridad, estos escritores participan de ese proceso de racionalización modernizante de esa otredad, que era la Lima de los años cincuenta. Así encontramos en sus textos la insistencia en construir imágenes que parten de elementos opuestos a las formaciones ideológicas de la arcadia colonial, como la marginalidad “rockanrolera” de los Inocentes, de Oswaldo Reynoso, o las barriadas de esteras de los cuentos de Congrains. En todo ellos, Lima es precaria, decadente, marginal.
Bibliografía.
Cornejo Polar, Antonio. La novela peruana. Lima, Horizonte, 1989.
Elmore, Peter. Los muros invisibles. Lima y la modernidad en la novela del siglo XX. Lima, Mosca Azul Editores, 1993.
Ribeyro, Julio Ramón. Los geniecillos dominicales. Lima, Populibros, 1965.
- Los geniecillos dominicales. Lima, Ed. Milla Batres [Bib. de Autores Peruanos], 1973.
- La caza sutil: ensayos y artículos de crítica literaria. Lima, Editorial Milla Batres, 1975.
- Los geniecillos dominicales. Lima, Peisa, 2001.
Fotos: [1]; Julio Ramón Riberyo en retablo fotográfico;[2] Julio Ramón Ribeyro;[3] Peter Elmore;[4] Ciro Alegría. José María Arguedas y Antonio Cornejo Polar;[5] Oswaldo Reynoso.
Apuntes sobre Camilo Fernández Cozman y la crítica literaria en el Perú

Parafraseando a T. Adorno, podemos decir que para muchos ha llegado a ser evidente que nada en la crítica y teoría literaria es evidente. Cualquier tesis, idea u opinión, se ha reducido solamente a eso: una, entre tantas otras teorías, ideas y opiniones. “Es tu lectura”, dicen muchos apelando a un relativismo extremo que convierte el hacer crítico y teórico en una práctica sofística. Más aún, esta práctica ha convertido a la disciplina en una especie de caverna neoplatónica. Una caverna donde, a diferencia de la de Platón, ya no hay filósofos que logren ver la luz. No hay verdades, sólo espectros discursivos.
Esta situación me sugiere la siguiente imagen. La teoría literaria es un hotel sin puertas ni ventanas donde cualquiera entra o sale a su gusto. Cientos de intelectuales transitan por sus pasillos. Por unas horas algunos se meten al cuarto de los deconstructivistas. Luego van al de los lacanianos, después al de los Estudios Culturales, foucaultnianos, y demás. Algunos, cansados de tanto ruido tratan de huir y se refugian en algún cuarto, cierran las puertas, tapian las ventanas y se vuelven narratólogos, neorretóricos, y hasta greimasianos. Sin embargo, este encierro inmanentista no los libra de nada. Los ruidos discursivos siguen atormentándolos tras las paredes y los techos.
Otros, también hartos de tanto ruido posmoderno, optan por salir del hotel y, desde la vereda de enfrente, tratan de entender, darle sentido a este hotel sin puertas. Estos últimos son los que enfrentan el hecho literario tanto desde una perspectiva textual como discursiva. En efecto, desde su óptica, el esfuerzo de la disciplina literaria debe estar orientado a desarrollar una teoría que relacione texto y discurso.

En varios niveles, la producción crítica desarrollada por Camilo Fernández Cozman revela un esfuerzo por participar en este último debate. En efecto, tempranamente, en Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen (Naylamp Editores, Lima, 1990), Fernández Cozman pone de manifiesto esta intención al enfrentar la complejidad de la poesía westphaliana desde dos puntos de vista: la metacrítica y el análisis textual. La primera, referida a la discusión de la crítica en torno a la obra del poeta de Abolición de la muerte y su relación con el surrealismo; y la segunda, orientada a interpretar su poética fijando en el texto algunos elementos de la teoría de los arquetipos del psicoanalista Carl Jung. En su segundo libro Las huellas del aura. La poética de J.E. Eielson (Latinoamericana editores, Lima, 1996), Fernández Cozman profundiza el abordaje anterior, recurriendo a la neorretórica como base para el análisis textual y a la reflexión cultural en la línea de Walter Benjamin, uno de los más interesantes representantes de la Escuela de Frankfurt. Como bien señala Santiago López Maguiña en el prólogo, “este es un libro que ilustra muy bien lo que viene ocurriendo en el campo de los estudios literarios. Se privilegia la descripción, el análisis de textos, lo que no significa, sin embargo, que se desarrollen actividades cerradas, ciegas respecto a lo que tiene lugar afuera, en los contornos, en el contexto. Por el contrario, al tratar de determinar la significación, el sentido de los textos, los estudios literarios de hecho se ocupan de modos de percibir e imaginar que no son únicamente propios del campo de la literatura”.
En Raúl Porras Barrenechea y la literatura peruana (Fondo editorial de la UNMSM, Lima, 2000), Fernández Cozman se desprende del análisis textual explícito y desde una posición metacrítica “discute –cito- algunas hipótesis [sobre Porras] que han sido ciegamente aceptadas por la crítica del Perú”. Con una agresividad poco frecuente en su producción crítica, en el conjunto de ensayos que componen el libro, Fernández Cozman “pone en tela de juicio que Porras sea un hispanista tal como lo fue José de la Riva Agüero, y algunas hipótesis de Mario Vargas Llosa”. Al respecto dice nuestro crítico: “Vargas Llosa llama “arcaico” a Arguedas, pero en realidad el arcaico es él porque impone una racionalidad positivista de estirpe decimonónica”.
 En el libro que ahora nos ocupa Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta (Fondo editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, Lima, 2001), Fernández Cozman engarzar texto y discurso en su reflexión sobre el poeta de Contranatura. Metacrítica, intertextualidad, neorretórica y pragmática, constituyen los ejes problematizadores del libro. Con ellos evalúa la recepción crítica que ha tenido Hinostroza en las últimas décadas, organizándola en periodos (enfoques parciales y visiones globalizantes); construye los horizontes de influencias poéticas y culturales que dominan su escritura (francesa e inglesa); desarrolla un análisis retórico-figurativo de Consejero del lobo y Contranatura, poniendo énfasis en las figuras del discurso y los interlocutores; y finalmente, realiza una aproximación pragmática de Contranatura. Con esta última orientación, Fernández Cozman logra explicitar el carácter discursivo de la poesía de Hinostroza, estableciendo que en él se “percibe la crisis de los metarrelatos, dispositivos que legitiman determinadas acciones sobre la base de narrativas de efecto connotativo como la política o la religión o la moral, por ejemplo. Sin embargo –sigue-, en un segundo momento, trata de reconstruir la utopía desde una perspectiva distinta dando cabida a otras manifestaciones culturales que constituyen una crítica de la racionalidad instrumental. En otras palabras: “La especie humana/ persiste en el error, hasta que sale/ una incesante aurora/ fuera del círculo mágico”.
En el libro que ahora nos ocupa Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta (Fondo editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, Lima, 2001), Fernández Cozman engarzar texto y discurso en su reflexión sobre el poeta de Contranatura. Metacrítica, intertextualidad, neorretórica y pragmática, constituyen los ejes problematizadores del libro. Con ellos evalúa la recepción crítica que ha tenido Hinostroza en las últimas décadas, organizándola en periodos (enfoques parciales y visiones globalizantes); construye los horizontes de influencias poéticas y culturales que dominan su escritura (francesa e inglesa); desarrolla un análisis retórico-figurativo de Consejero del lobo y Contranatura, poniendo énfasis en las figuras del discurso y los interlocutores; y finalmente, realiza una aproximación pragmática de Contranatura. Con esta última orientación, Fernández Cozman logra explicitar el carácter discursivo de la poesía de Hinostroza, estableciendo que en él se “percibe la crisis de los metarrelatos, dispositivos que legitiman determinadas acciones sobre la base de narrativas de efecto connotativo como la política o la religión o la moral, por ejemplo. Sin embargo –sigue-, en un segundo momento, trata de reconstruir la utopía desde una perspectiva distinta dando cabida a otras manifestaciones culturales que constituyen una crítica de la racionalidad instrumental. En otras palabras: “La especie humana/ persiste en el error, hasta que sale/ una incesante aurora/ fuera del círculo mágico”.Volviendo a la imagen del hotel, diríamos que con Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta, Fernández Cozman logra ubicarse con mayor seguridad en la vereda de enfrente y observar de manera más nítida las relaciones entre texto y discurso. Obviamente, esta posición crítica puede ser discutida tanto desde Derrida como desde Genette. Porque, al fin y al cabo, el tema de la relación texto y discurso no es más que una salida ante la crisis de los paradigmas teóricos, que no anula las otras posiciones sino más bien aviva su debate. En este punto la producción crítica de Fernández Cozman deja notar sus límites. Unos límites impuestos por el objeto de estudio de sus investigaciones: Westphalen, Eielson, Hinostroza. Estos objetos lo ubican en la posición del crítico, pero no en la del teórico. Fernández Cozman, instrumentaliza diferentes aparatos teóricos (Teoría de los arquetipos, neorretórica, pragmática) con los cuales da sentido al entramado del texto, pero no discute sus fundamentos. A lo mucho fuerza sus campos de aplicación. Evidentemente, esto último escapa a las exigencias de sus investigaciones, que las cumple de manera satisfactoria. Pero no hay que dejar de observar que estos aciertos pueden encontrar más de un reparo si dejamos la posición del crítico y pasamos a pensar el tema desde la perspectiva teórica. Más aún, si se entiende que, desde el formalismo hasta la deconstrucción, el debate sobre el texto y discurso se ha desarrollado en el ámbito de la teoría.
Esto último en realidad no es una crítica puntual a su trabajo, con cuyos resultados en general estamos de acuerdo, sino un reclamo. Una exigencia de alguien que no duda que su capacidad analítica puede contribuir en el debate sobre temas que desborda nuestro espacio disciplinario, y recorre diferentes áreas de las ciencias humanas.
Narrativa peruana y la violencia en los años ochenta